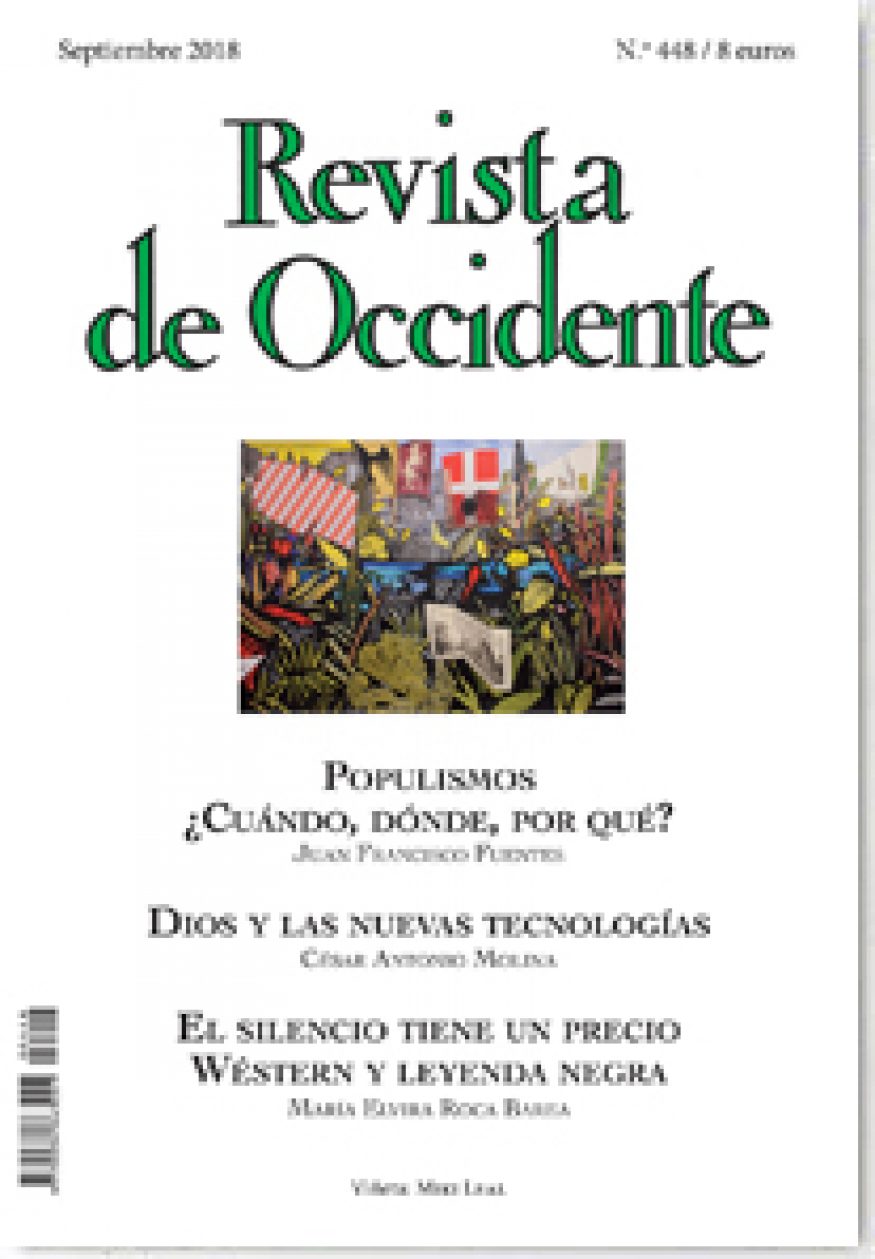
¿Puede el animal ser poético, y el poema un animal? Este libro responde que sí, pero su interés no reside solo en la respuesta que da, sino en el modo en que plantea la pregunta. Pues desde su misma formulación, en efecto, convoca a las ciencias de la naturaleza (psicobiología de las emociones, neurociencias, ciencias cognitivas) a una celebración de las humanidades, en lugar de aguardar de aquellas que cosifiquen a estas en nombre de la eficiencia y de la objetividad. Tras su lectura, el lector se encuentra un poco más cerca de pensar que ciencia, filosofía y literatura comparten, como ya otros han dicho, un mismo mundo; que por tanto se ocupan, en cada corte histórico, de unos mismos asuntos; y que además las unas señalan las posibilidades de las otras y marcan a la vez sus límites.
Animal: ser ensimismado y sin autoconciencia, según Heidegger, como oportunamente trae a colación la ensayista. Poema: objeto de lenguaje trascendente y autorreflexivo, según algunas poéticas contemporáneas. El trecho que separa al ser y al objeto, al animal y al poema, parece arduo de recorrer, y sin embargo esta obra se las arregla para franquearlo a buen paso. Ya que no resultaría fácil, para una teórica, crítica y profesora de literatura como Gamoneda, transformar sin más al animal en texto poético (tentación tal vez de una etología o de una zoosemiótica culturalistas), la autora procede ante todo a naturalizar el texto poético y a atribuirle al menos una parte de animalidad verosímil. Para ello nos recuerda que, en poesía, o al menos en cierto tipo de poesía, el representado en el campo literario español por la obra de Olvido García-Valdés, lo que emerge entre las brumas de un lenguaje tentativo, intermitente, es el cuerpo en contacto con el mundo, sus sensaciones y percepciones, antes que sus actos judicativos o sus proposiciones lógicas; que ese cuerpo está trenzado de tensiones y de pasiones, cuya transposición semiótica son sus gestos y sus movimientos, su irrefrenable expresividad fenoménica; y que tal constatación invita al teórico a escuchar en el poema, bajo las exigencias de la conciencia secundaria del poeta y sus sofisticadas elaboraciones verbales, la voz de su conciencia primaria, que no es otra cosa que poesía desconociéndose en cuanto ejercicio cultural para reconocerse como proferación vital. Salvando entonces la distancia entre el animal y el poema se consigue renovar la ambición fenomenológica de traducir la inteligencia en vivencia, de trocar el experimento estético en experiencia estésica, y de transfigurar la escritura (el símbolo convencional) en palabra (en índice encarnado), extrañándola de su marchita espiritualidad y entrañándola en la materia animada, en el sustrato somático sensitivo y afectivo del que da testimonio.
¿Es entonces la anterior una propuesta regresiva, que nos llevaría desde la cultura a la naturaleza, desde la razón a la pulsión y desde la madurez a la infancia? No cabe duda de que en ella, como en toda poética sensible y en todo proyecto fenomenológico, se contestan algunas de las pretensiones de la razón comunicativa y epistemológica. Sin embargo, dicha deconstrucción es efectuada desde el interior de esta última y sin desconocer ninguna de sus exigencias: la autora moviliza con gran prudencia los saberes neurocientíficos y cognitivistas justamente para mostrar a partir de los mismos que la presunta sinrazón del poema no es tal, sino balbuceo originario de un logosque, casi inverosímilmente, no se ha desgajado aún de la physis, y que por ello es capaz de restaurar, durante el tiempo de una inspiración-expiración verbal, la mítica unidad del ser, el vínculo originario del hombre con el mundo.
El ámbito natural de semejante palabra es, claro está, el de la subjetividad. El poema que dice el cuerpo, por mucho que también se desdoble reflexivamente sobre sí y hable de las dificultades de su propia constitución como poema —lo cual sucede, sin pedantería metaliteraria, en la obra de García-Valdés—, no aspira más que a enunciar la vida del sujeto y a anunciar su muerte, puesto que si la poesía se encarna ha de ser, por ello mismo, mortal. Ese saber anticipatorio de la muerte ya cae, a buen seguro, del lado de la conciencia secundaria del hombre, la misma que lo aleja poco a poco de su condición animal, pero el poema solo apela a él en la medida en que confiere todo su valor a las sacudidas sensoriales, perceptivas y emotivas de la conciencia primaria, a una experiencia del cuerpo trágicamente acotada “entre dos inexistencias” (p. 71). La vital proferación poética dice entonces paradójicamente, a la par que la exultación del cuerpo, su des-dicha, su condena a una prevista fugacidad, y su diferencia parcial respecto del animal que, si bien sufre y se duele, no siente en cambio pena, porque la pena es el melancólico precio que el ser humano paga por haber extendido su campo de conciencia. El poema, biología que va cediendo, sin llegar a olvidar sus orígenes, a medida que se objetiva en símbolo y cultura, se emplaza así pues entre la glorificación de la vida y la anticipación de la muerte; y desde ese lugar revela que, además de reparar el vínculo primigenio del hombre con el ser, puede igualmente educar a aquel para el bien morir, para dejar de ser con la quieta dignidad de los animales. De donde la dimensión moral de un ensayo que, aunque articulado en torno a la poética, revisa el mito y hasta permite anticipar un horizonte de pensamiento del cual no queda excluido en potencia ni siquiera el difícil trato de las humanidades con una anunciada transhumanidad tecnológica decidida a negar la finitud del hombre, y a acabar con su muerte; y, por tanto, también con la poesía.
El texto de Amelia Gamoneda —espléndidamente editado por KRK— trenza como en una cinta de Moëbius los poemas y los ensayos de Olvido García-Valdés y los hace reverberar con su mejor luz. Aun cuando no agota la Poética ni las poéticas posibles, las especifica productivamente: nada más oportuno que lanzar hoy un aviso sobre la insuficiencia de la cultura cuando de dar cuenta de la vivencia se trata, recordando que aún aletea un lenguaje, el de cierta poesía, que pretende decir la vida sin traicionarla. Un lenguaje literal, embebido de realidad, ajeno al concepto y despreocupado de la sintaxis, en el que se escucha el eco de la naturaleza que todavía somos. Un lenguaje filtrado por los órganos del cuerpo, limpio así en buena medida de sedimentos discursivos pero saturado de pulsiones primitivas. Un lenguaje que, siendo lenguaje, y por tanto cultura, aspira fervientemente a ser también algo menos, o quizá algo más: animal entre los animales, plenamente justificado de existir como existe. Y pocas cosas de tanta eficacia como defender la animalidad del verbo poético, y proteger la memoria de su carnalidad, no desde la metafísica y contra las ciencias, parte de nuestra cultura en cuestión, sino con ellas y gracias a ellas. De esta suerte, la cultura se asigna límites a sí misma frente a la naturaleza, y las humanidades se reconocen obligadas a dialogar con unas disciplinas científicas que tal vez estén en condiciones de explicarles por qué sigue habiendo un lenguaje vivo y mortal, inquieto y sereno, y tan instintivamente opuesto al dominio universal del algoritmo como el de la poesía. Un lenguaje admirablemente servido en nuestro país por la obra, profunda y sin altisonancias, de Olvido García-Valdés.
Manuel González de Ávila
Universidad de Salamanca
González de Ávila, Manuel: «La vida del poema», Revista de Occidente nº448, septiembre 2018, pp.146-149. ISSN: 0034-8635





